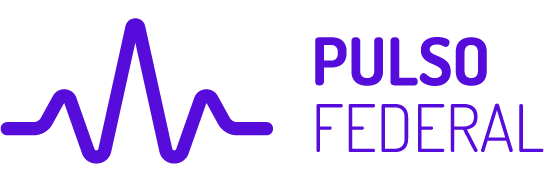Si hace unos años se comenzaban a advertir tendencias televisivas como el llamado misery porn (la pulsión a mirar shows que nos causaban malestar y que especulaban con eso para atrapar al espectador y generar rating), y el algoritmo ya parecía conspirar contra nosotros mostrándonos lo que “creía que queríamos ver”, el malestar actual con nuestros consumos culturales parece haber alcanzado niveles insospechados. Desde ver series que detestamos, al punto de que cada vez es más común hablar de hatewatching, a la sensación de burnout y aburrimiento crónico que experimentan las audiencias, saturadas con la creciente oferta de canales de streaming y de opciones para ver.
“Ver una serie que odias es algo extraño. Hay tanto que ver, hacer, oír y leer: ¿por qué dedicar un tiempo precioso, en una era de medios casi infinitos, a ver un programa malo para analizarlo? Es como atiborrarse de una comida asquerosa no porque tengas hambre, sino porque querés quejarte de eso después. O irte de vacaciones con alguien que te parece insoportable”, escribe la periodista Alissa Wilkinson en una editorial de The New York Times en donde le dedica unas palabras a productos genéricos como Emily en París o The Bold Type y se pregunta por esta pulsión irrefrenable.
¿Por qué nos gusta tanto mirar TV o consumir productos que en el fondo detestamos o consideramos contenido basura? Las hipótesis son varias y tienen que ver tanto con la evolución del streaming y cómo han sido cambiando las dinámicas de consumo, como con la necesidad de participar de la discusión cultural, hasta el funcionamiento del propio algoritmo, cada vez más especializado en capitalizar nuestros peores impulsos. Pero, ¿cómo llegamos hasta acá?
Hay una distinción interesante que hace Wilkinson y que es importante aclarar en tiempos en los que, rodeados de malas noticias e incertidumbre, la TV confort no solo vuelve sino que además está en alza, y es entender que el hatewatching no refiere a consumos que vemos sabiendo que son malos pero en los que encontramos cierto placer ocasional, sino que son aquellas cosas que en teoría deberían haberte encantado.
“Un entretenimiento que el algoritmo te ha ofrecido porque coincide con tus gustos, una propuesta con un mínimo de ambición”, lo cual hace que la decepción sea, justamente, más profunda. Todos hemos estado ahí, preguntándonos a menudo: “¿si esa serie que me sugiere el algoritmo tiene los temas, actores, estética y hasta longitud de otros productos que consumí, por qué resultó tan mala?”.
Hoy, potenciada por las redes sociales, la queja convierte el ejercicio del visionado en una forma de descarga catártica, un posicionamiento público y hasta un análisis forense de los puntos menos felices de un consumo. El seguimiento obsesivo y crítico, temporada tras temporada de los peores shows en TV, de películas estrenadas, o inclusive, de las temporadas “más flojas” de productos ya consolidados, se ha vuelto un lugar común en redes como X, Instagram o sitios cinéfilos como Letterboxd.
“Abrís X y hay usuarios criticando cosas que no consumen. No es algo nuevo, ya no llama la atención pero, digamos, ahora pasa más que nunca. Empiezan a aparecer influencers del hatewatching que trafican ese hastío y construyen comunidad desde ahí. Hay algo de auto-odio: pongo mi atención en lo que desprecio. Nuestro tiempo y nuestros umbrales de atención se venden baratos. Pasa con la política, pasa con las series, pasa con los recortes de streaming, pasa con las noticias, pasa con todo –propone Hernán Panessi, periodista especializado en cultura pop y editor de El Planteo–. Lo que veo, y lo veo cada vez más, es una escandalización producto de sobregiros ideológicos y del vicio que genera alguna recompensa de endorfinas”.
Sin dudas, ver programas que nos disgustan o tener consumos que criticamos se ha vuelto una forma más de participar de la conversación cultural y, tal vez, también una manera de producir sentido de identidad o pertenencia; al fin y al cabo, nos definimos también por lo que no nos gusta. Pero si como dice Wilkinson, empezamos a ver una serie porque parece atractiva, pero luego seguimos viéndola porque queremos quejarnos de ella con otros: ¿cuál es el costo oculto que no estamos viendo?, ¿cuánto vale tu tiempo y tu energía?
“Este fenómeno va un pasito más lejos del hateo, de la ironía y del cinismo, que en algún momento hasta estuvieron ‘de moda’ en Internet: ‘consumo tal cosa para enojarme y compartirlo con otros enojados’. ¿Tanto te gustan los likes como para exponerte a semejante tortura? También se puede cambiar de canal, mirar otra cosa, evitar los streamings, no darle plataforma a eso que evidenciás detestar, pero esa adicción a los cebos problemáticos, a la indignación, parece que puede más”, corona Panessi.
Pero el hateo de series y otros consumos no sucede en el vacío, sino que es el resultando de un estado de situación caracterizado por una explosión de los canales de streaming (cantidad de opciones, de producciones por año, precios más competitivos), una bajada notable en la calidad creativa (a mayor cantidad más difícil es mantener la calidad o repetir el éxito de un producto testeado, estandarización de los contenidos para mercado global), y la consiguiente sensación de saturación por parte del público.
“Si alguna vez el objetivo del streaming parecía ser priorizar y apoyar grandes series de un grupo diverso de creadores interesantes, ese objetivo parece haber pasado de hacer mejores programas a… hacer más de ellos. Como espectadores estamos siendo aplastados por la programación y la experiencia de ver TV se siente como un ritual de sumisión”, planteaba otra editorial reciente con el desesperanzado título: “Estos son los motivos por lo que odiás ver TV hoy”. ¿Suena familiar?
En este sentido el hatewatching tiene, más allá de las implicancias sociales, una explicación bastante lineal y clara que se remonta a cómo se produce y consume la cultura audiovisual en el presente: ¿podemos culpar a los televidentes de buscar otro modo de entretenerse con los desechos que les ofrece el algoritmo?
Algoritmo que dicho sea de paso empieza a mostrar sus limitaciones: las recomendaciones no sirven, ya que bien puede sugerirte un producto que resulte o que termines odiando. O como sostiene Wilkinson al hablar de las series sugeridas por la TV: “parecen cosas hechas para ella, pero en el fondo no funcionan”.
Si a esto le adicionamos la velocidad y disponibilidad del entretenimiento en un ciclo que ya es 24-7 con los canales on demand, no sorprende tampoco que el hatewatching se vuelva una modalidad que hacemos casi compulsivamente o mientras realizamos otras actividades en piloto automático. Ponemos esa serie que odiamos mientras preparamos la comida, o la dejamos de fondo mientras chequeamos o jugamos con el celular, o la vemos al final del día cuando estamos demasiado agotados para ponernos a buscar algo mejor, otra cosa para la que el streaming ha vuelto inviable su sistema de búsqueda y recomendación.
“Me relaja ver realities de todo tipo (cocina, parejas, bienes raíces, remates, jardinería, decoración), porque me muestran un universo de problemas que tienen que resolver otras personas. En general las tramas se repiten y los protagonistas siguen patrones que conocemos; mientras, yo puedo limpiar, ordenar o poner el cerebro en remojo un rato largo sin prestar demasiada atención. Mis preferidos son Love is Blind, The Circle y Selling Sunset –explica Andy Cukier, productora de podcasts en los que, entre otras cosas, se habla también de estos shows–. Antes me daba pudor que me diera tanto placer ver contenidos considerados ‘vacíos’ o ‘televisión basura’, pero la vida real es lo suficientemente complicada y es muy tentador escaparse de la propia para espiar vidas ajenas. Ya no me avergüenza ni lo considero un guilty pleasure, lo disfruto muchísimo y es una fuente de chisme con amigas”.
En la pandemia y con la adicción a las pantallas de por medio se hablaba del doomscrolling, el hábito de pasar largos periodos navegando por la web leyendo noticias o comentarios negativos en redes sociales, motivados por sentimientos poco beneficiosos. Acaso,¿estamos haciendo doomscrolling ahora también con nuestro entretenimiento? Quejarse sobre un show o film bien puede ser más entretenido que lo que vemos todos los días o que ponerse a elegir a conciencia, pero lo que es seguro es que las únicas que ganan son las plataformas: para los canales un click es un click, no importa si detrás tiene una emoción buena o mala.
En este escenario, uno de los servicios que está generando furor un poco por la vuelta a una idea de curación artesanal o menos algorítmica, como también por devolver ciertos códigos televisivos de antaño a las audiencias, es Tubi (está ampliando su llegada a Latam este año). Paradójicamente, este servicio no es exactamente streaming tradicional, sino que funciona con publicidad paga, o sea, cortes comerciales como los de antes. Además, se caracteriza por su accesibilidad (no necesitás tener una cuenta o estar suscrito) y gratuidad, ya que si bien tenés que soportar las pausas comerciales, no abonás nada.
“Con Tubi tenés la sensación de que estás eligiendo lo que querés ver; no es un algoritmo que lo elige por ti”, dice su creador Farhad Massoudi. La propuesta de valor de esta plataforma –y el modelo de negocio detrás– reside en ofrecer películas ignotas o de culto como las que se pasaban en la “vieja” televisión de cable o aire, series eclécticas de todo tipo y, recién ahora, algunas producciones originales muy curadas y pensadas para nichos específicos, ya que la audiencia de Tubi es heterogénea y diversa con sus más de 64 millones de usuarios activos mensuales.
Simplicidad, familiaridad, TV confort pero también la sensación de que hay “alguien” del otro lado pesando qué puede gustarte ver y no una recomendación automática, algunos indicios de lo que muchos televidentes buscamos ahora.
“El panorama suena desolador, sí. Las estadísticas y los estudios nos muestran cómo cada vez buscamos más entretenimiento sin importar con qué. Nos acostumbramos a relacionar las palabras ‘contenido’ y ‘consumo’ a las series y las películas que nos cambiaron la vida. Mientras, las plataformas dominan el mundo del séptimo arte y esperamos algún tipo de alternativa que nos diga cómo ver buen cine”, dispara Paz Varales, creadora del sitio Cinéfilos y los Festivales de Canas y de Canes.
Pero entonces, ¿está todo perdido o todavía podemos encontrar plataformas, estrategias o recónditos lugares de la web donde el entretenimiento responda a otras lógicas de calidad e intercambio con sus usuarios?
“El desafío está en no dejar que se pierda ese interés que supimos tener por las películas que nos movilizaban, que nos marcaban y hasta que nos educaron y nos ayudaron a elegir la vida que tenemos hoy. En cada ciudad hay –por ahora– salas de cine, grandes, chicas o centros culturales que nos invitan a seguir sumergiéndonos en la incomparable experiencia de ver una película en una sala de cine. Aunque las estadísticas no hablen de esto y el interés de las plataformas en estrenar películas en salas de cine es ínfimo, usuarios aseguran que ver una película en sala una vez por semana es el equivalente a ver 10 capítulos de una serie chatarra en casa con el celular al lado”, ilumina Varales, que también menciona plataformas locales y globales como MUBI o Filmin que se destacan por su curaduría y en su catálogo tienen films con historias de todo el mundo que ofrecen mucho más que un simple rato de entretenimiento.
Hay muchas razones para evitar el hatewatching, desde “mal educar” al algoritmo al que, en cambio, podés entrenar para que te muestre lo que querés, hasta no darle clicks a plataformas que promueven estas lógicas y la proliferación de contenidos genéricos. Desde el punto de vista del comportamiento, realizar actividades que solo te producen segregación de serotonina o malestar puede terminar convirtiéndose en una rutina poco beneficiosa para tu salud. Si desde hace tiempo los especialistas vienen advirtiendo que lo que consumís en tu media diet afecta tanto tu bienestar psicológico como tu salud general, con el entretenimiento no pareciera ser muy diferente.
“Los seres humanos hemos caído en un terrible círculo de autogratificación, que nos lleva a preferir aquellos mensajes que ‘nos saben mejor’ en lugar de aquellos que ‘nos hacen mejor’. Es un círculo vicioso porque los medios a través de los cuales nos llega la información van haciéndose cada vez mejores en mostrarnos lo que es ‘relevante’ para nosotros”, sugiere el activista Clay Johnson, autor de The Information Diet, A case for conscious consumption.
Quizás en épocas en las que se disputa la atención como nuevo commodity y nuestro tiempo es demasiado caro para perderlo criticando aunque pueda resultar divertido, empoderarse sea la gran inversión que los nuevos consumidores tienen que sopesar. “Somos la generación nacida y criada en internet –reflexiona a modo de cierre Varales–, si un director nos causa interés y queremos conocer más sobre sus películas solo basta con googlear, buscar notas, sumarse a grupos de fanáticos para poder interiorizarse en su obra completa sin esperar a que grandes plataformas nos digan qué y cuándo consumir las historias que nos generan algún tipo de emoción”.
Conforme a los criterios de